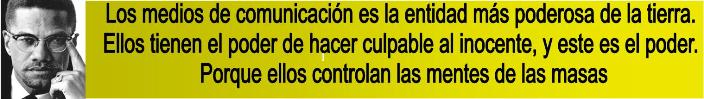EL MARTIRIO DE PALESTINA
TRASTORNA EL MUNDO DEL DERECHO
La noche del viernes 27 de octubre de 2023, me senté perplejo frente a la emisión en directo de Al Jazeera mientras Israel bombardeaba indiscriminadamente la Franja de Gaza. Las bombas cayeron bajo la oscuridad total, producida por un apagón eléctrico y de telecomunicaciones forzado por Israel. Una mitad de la pantalla dividida emitía imágenes en directo del paisaje urbano de Gaza, espasmódicamente iluminado por los bombardeos, mientras la otra mitad retransmitía los metódicos procedimientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el momento de escribir estas líneas, se ha celebrado otra votación en la Asamblea General, en la que la mayoría ha vuelto a pedir un alto el fuego. Sin embargo, todavía no se ha conseguido un alto el fuego duradero. El establishment israelí propone diariamente transferencias de población. Algunas fuentes estiman que el número de muertos palestinos, (con algunas proyecciones que incluyen preventivamente a los miles de desaparecidos), se acerca a los 32.000. Pero ya aquella noche del primer apagón, los delegados ante la ONU parecían tan impotentes ante la guerra como yo me sentía viendo pasivamente el canal estatal qatarí.
Tres meses después, Sudáfrica presentó ante el Tribunal Internacional de Justicia una demanda histórica por genocidio contra Israel. El caso sitúa notablemente la actual embestida dentro de la larga historia de desplazamiento y exterminio del pueblo palestino desde 1948, cuando 750.000 palestinos fueron expulsados de más de 400 aldeas, un acontecimiento acertadamente conocido como la Nakba. También ha sido elogiado por eludir los marcos cínicamente truncados que remontan la situación actual sólo hasta la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967.
Pero fuera de tiempos de guerra, la «norma» se promulga de forma más calmada y sistemática en innumerables documentos de diplomacia y política internacional. La jurista marxista Ntina Tzouvala ha argumentado que la noción de «civilización» en el derecho internacional no es un concepto preciso y definido, sino más bien un patrón de argumentación que establece las condiciones para la inclusión de determinadas comunidades políticas racializadas en el ámbito del derecho internacional. En la mayoría de los casos, su estatus depende de su aceptación del desarrollo capitalista. Sin embargo, es precisamente esta imposición forzada del desarrollo capitalista en el mundo periférico, siempre apuntalada por la extracción neocolonial y el intercambio desigual, lo que fomenta la proliferación de innumerables tiranos locales, paramilitares de derechas, economías clientelistas y de amiguetes, y otros síntomas similares, que se consideran descalificadores del estándar global de la civilización humana.
Mientras declaran su firme apoyo a Israel mientras libra una guerra contra una población civil asediada, los alemanes liberales y humanitarios empatizan y se identifican con los judíos europeos exterminados como víctimas inocentes abstraídas e idealizadas. Alemania se ha liberado ostensiblemente de su «cuestión judía» hasta tal punto que los comentaristas alemanes llegan a proclamar que, debido a su inquebrantable apoyo a Israel, Alemania es ahora en sí misma víctima del antisemitismo.
El derecho al duelo es sólo uno entre todos los demás derechos que se postergan en ausencia del derecho a tener derechos. Mientras tanto, el martirio sutura la comunidad política rota por las soluciones estatales del colonizador. Independientemente de que el Tribunal Internacional de Justicia reconozca el asalto a Gaza como un genocidio, hay un linaje en Palestina que Israel no puede romper: Al-Qassam es un mártir, Ghassan Kanafani es un mártir, Shireen Abu Aqleh es una mártir, Hiba Abu Nada es una mártir, Refaat Alareer es una mártir, y cada niña o niño asesinado en su casa habrá sido un mártir.
BASSEM SAAD