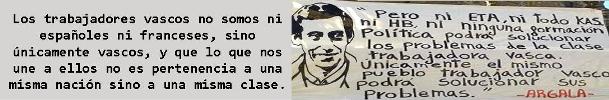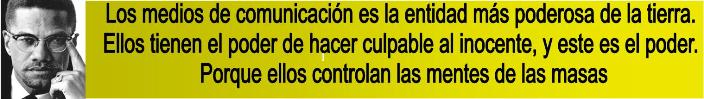Idioma y Nación Vasca
Hay gran coincidencia entre las escuelas de pensamiento, a la hora de considerar al idioma propio como uno de los elementos objetivos más importantes en la construcción del carácter nacional. Esta idea es corroborada, en el caso de la sociedad vasca, por la saña con que ha sido perseguido el euskera desde hace incluso siglos, por los dos Estados que actualmente ocupan y someten a nuestro País, España y Francia.
Respecto al primero de ellos, España, la persecución del euskera no se ha limitado a los 40 largos años de dictadura franquista, con sus prohibiciones, multas y castigos, sino que estuvo presente durante una larga época anterior a la guerra de 1936, cuando nuestros mayores eran escolarizados obligatoriamente en los idiomas de Castilla y/o de la Galia, sufriendo el oprobio del anillo de madera que eran obligados a colocarse en el dedo cuando eran sorprendidos hablando en su idioma en la escuela. Mi suegra me contaba que, en Arratia, los niños y niñas tenían que oír todas las explicaciones en castellano, idioma que no entendían en absoluto, debiendo aprenderse de memoria lo que les contaban, aún desconociendo su significado. Después de la escuela, acudían a la iglesia, donde el buen párroco les resumía en euskera lo que habían oído en castellano, aunque no entendido, en la escuela.
Ya bastantes años antes, en la para algunos idílica época foral tras la conquista de las Vascongadas por Castilla en el siglo XVI, se establecieron varios condicionantes para poder ser elegido juntero en las Juntas Generales, normas que duraron hasta el siglo XIX y entre ellas, la exigencia de saber hablar y escribir castellano, pues era la lengua impuesta para la administración. Los reyes españoles juraban los fueros ostentosamente en las iglesias juraderas, pero ellos tenían el poder, la última palabra, algo así como ocurre ahora con las competencias autonómicas, completamente supeditadas a las Leyes Básicas impuestas por el Estado español.
Wikipedia escribe sobre “la censura del euskera, proceso de restricción o prohibición del uso público que la lengua vasca sufrió en el pasado…especialmente durante los siglos XVIII y XIV”:
1239- Alfonso X El Sabio, rey de Castilla y León, prohibió dirigirse a los jueces en euskera en la Rioja (Ojacastro), donde aún se hablaba nuestro idioma.
1349- Se prohibió el uso del euskera en el mercado de Huesca, en el que también se hablaba.
1772- Carlos III de España, ordenó que en la escuela solo pudiese hablarse castellano.
1776.- Prohibición de los libros en euskera
1801.- Ninguna obra de teatro que no fuera en castellano.
1857.- Ley Moyano, obligando a la enseñanza solo en castellano.
1862.- Ley por la cual todo documento público debería hacerse solo en castellano.
1902.- Castigo a profesores que enseñasen en “dialecto”.
1923.- Primo de Rivera prohíbe el uso del euskera en eventos públicos.
Me he referido a lo que nos ocurría con España en esta parte peninsular de Euskal Herria. Pero en nuestra parte norte, en la continental, no fue muy diferente la actuación de Francia contra nuestro idioma nacional. Ya en la Revolución Francesa, el Informe Barére recomendaba usar sólo el francés y la Asamblea Nacional acordaba acabar con los “patois”, las “lenguas regionales”, e imponer el francés,
así como que todos los documentos oficiales y la educación, fueran exclusivamente en ese idioma. En 1902 se prohibió el euskera incluso en los catecismos. Hoy en día, ni el euskera ni ninguno de los idiomas de las varias naciones sometidas al Estado francés, tiene ni siquiera el título de cooficiales. Chauvinismo puro.
En la actualidad y volviendo a Egoalde, en la CAV el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) falló en contra, en 1917, del Plan del Euskera de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tras unos años de varias actuaciones contra el euskera por parte del TSJPV, el autotitulado “Gobierno Vasco” estableció el Decreto 19/2024, para la Normalización del uso del euskera en el sector público de la CAV. Pero el susodicho TSJPV, como publica El Correo, “ha rechazado que se de preferencia a unos
ciudadanos por conocer la lengua cooficial sin que sea necesario para garantizar el derecho a relacionarse con la Administración en euskera”. Todo ello porque, asegura, “es discriminatorio con los castellanoparlantes”. Consideran discriminatorio dar preferencia a unos ciudadanos frente a otros “por el mero hecho de que conozcan la lengua cooficial”. No es “oficial” y…
Tras verse anuladas varias convocatorias de diferentes ayuntamientos para sus Policías Municipales y otros funcionarios, la Diputación de Bizkaia decidió recientemente renunciar a sus requerimientos de euskera para sus convocatorias, actuación seguida ahora por el propio Ayuntamiento bilbaíno, que ha decidido modificar 35 Ofertas Públicas de Empleo para reducir el número de plazas en las que exige acreditar conocimientos de euskera, reestructurando también la Relación de Puestos de Trabajo para reducir la parte de la plantilla a la que se requiere un conocimiento del idioma vasco. La última OPE para la Policía Municipal también ha sido modificada, rebajando las plazas perfiladas del 90% al 40%. Todo esto, aducen, para evitar conflictos judiciales.
Este TSJPV también ha anulado varios artículos de la normativa que prioriza el euskera en los ayuntamientos. El Gobierno autonómico de Gasteiz ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo español, aunque una semana tarde, por lo que no ha sido admitido a trámite.
Kontseilua, plataforma de apoyo al euskera , considera un grave error ese proceder del Gobierno y el sindicato LAB lo califica de “irresponsable”. No he oído opinar a los partidos “soberanistas”.
Por cierto, ¿quién es el TSJPV? Es la máxima autoridad judicial en la CAV y depende del Tribunal Supremo español. Sus miembros son designados por el Consejo General del Poder Judicial español, elegido a su vez por el Congreso y el Senado españoles. Su legitimidad democrática para decidir sobre lo que se hace en esta parte de Euskal Herria, a criterio de cada cual. Pero tiene todo el poder sobre las decisiones de todas las instituciones autonómicas, desde el Gobierno y las Diputaciones hasta el más pequeño ayuntamiento. ¿Soberanía compartida? ¿Autonomía? No disponemos ni de una institución judicial elegida y controlada por nosotros mismos.
Osakidetza, por otra parte, ante la falta de médicos, ha decidido contratar profesionales españoles, ofreciéndoles buenas condiciones económicas y laborales. Ninguno de ellos será capaz de comunicarse en euskera con sus pacientes vascoparlantes. La solución óptima al problema sería poder decidir aquí cuantos médicos pueden hacer el MIR, cifra que decide Madrid, para adecuarla a nuestras necesidades; pero esa capacidad no la tendremos, me temo, hasta que recuperemos la independencia. Y mientras tanto, se me ocurre una propuesta provisional:
Poner un Servicio de Intérpretes en ambulatorios y hospitales que, a petición del paciente, acompañen a los vascoparlantes en sus consultas con todo médico o sanitario, de fuera o de dentro, que no sea capaz por sí mismo de, “además de curar, entenderse con sus pacientes”.
Todo lo anterior hasta que la actual obligación de conocer el castellano para todo funcionario autonómico, quede equilibrada con la obligación de conocer el euskera. Porque, en caso contrario, ahí está la tentación fácil de sugerir que, dado que a estas alturas de la colonización casi todos los vascoparlantes conocemos también el idioma del colonizador, español o francés, hablemos todos en esos idiomas impuestos, con lo que tras siglos de persecución de nuestro idioma propio, éste acabe desapareciendo por desidia y falta de utilización, con lo que nuestro sentimiento o conciencia nacional y con ella nuestra propia nación, también desaparezcan.
¿Tendríamos coraje para, dado que hasta las leyes actuales nos lo permiten, pedir un intérprete cuando el sanitario que nos recibe no nos entiende en euskera?
Begirale